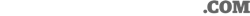Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.
El pasado 9 de abril, en homenaje a Jorge Eliécer Gaitán, fue conmemorado el día de las víctimas y la memoria. En ambos casos, en las víctimas que se siguen multiplicando, y en la memoria que se apoca, seguimos sin comprendernos, en medio de una vociferación que apaga la versión propia de las verdades colectivas. Miramos y no vemos, hablamos sin escucharnos.
La vida del negro Gaitán, como de 200 mil colombianos más hasta 1966, fue truncada por razones políticas pero también por causa de una guerra fratricida que tiene un precipitado: es también una lucha cultural.
En los libros de Miguel Torres, El crimen del siglo, El incendio de abril, y la invención del pasado, que funcionan como aparatos narrativos sobre la muerte del líder liberal, uno encuentra la visión del testigo, de los ciudadanos de la época que retratan un tiempo y el desajuste identitario de muchos colombianos que no aceptan o no entienden un proyecto común e incipiente de nación.
En el Incendio de abril, configurado desde los testimonios de quienes vivieron el suceso, las voces reflejan un país atomizado, que se repele a sí mismo por razones de su misma cultura local o regional.
Hace pocos días la Jerusalén uribista, ese micro universo andino de la doble moral, se inventó una vaca o una colecta para financiar vías para su desarrollo. Si bien parece plausible a primera vista, esta es una estrategia de repulsa al gobierno democrático, traza un atajo a la ley nacional y, en particular, ahonda una diferencia regionalista entre ese territorio y el resto. El mensaje es claro: “Somos de mejor familia, la familia elegida y nuestra endogamia cultural nos hace superiores”.
En el siglo diecinueve, entre 1812 y 1886, Colombia, por cuenta de esa tensión cultural y política, sufrió nueve grandes guerras civiles, en las que la idea de la federalización agitó los trapos en cada esquina ideológica.
Ningún ser es más distinto que un paisa rezandero, disfrazado de posmoderno y con cajeros electrónicos en sus centros comerciales, que un negro o negra del pacífico, pobre, sí, pero a la vez narrador oral y bailador de sus tristezas y alegrías. Dos planetas reales, dos versiones de un país que se obstina en no encontrarse. Caminantes dispersos y en contravía.
La guerra mediática desatada por las derechas contra Gustavo Petro, la insania de su rencor, ya dio sus frutos en el Congreso de la República, y responde a unos intereses dominantes, relacionados con el poder de un capitalismo obsoleto, cercano a un rezago feudalista, que se amuralla contra el concepto de un capitalismo productivo y social.
Desmontar la intromisión de las economías ilegales de las actividades rutinarias de las personas, y del mismo Estado, implica compilar un país en retazos, zaherido por decenios de crueldad e indolencia. Somos un rompecabezas regional y social, que desea mantener sus abismos abiertos y, también, preservar los imaginarios minados de exclusión.
Las formas de las batallas cambian pero el odio, los prejuicios y los miedos, propios de unas subculturas del rechazo o de la cancelación simbólica o real, nos agobian.